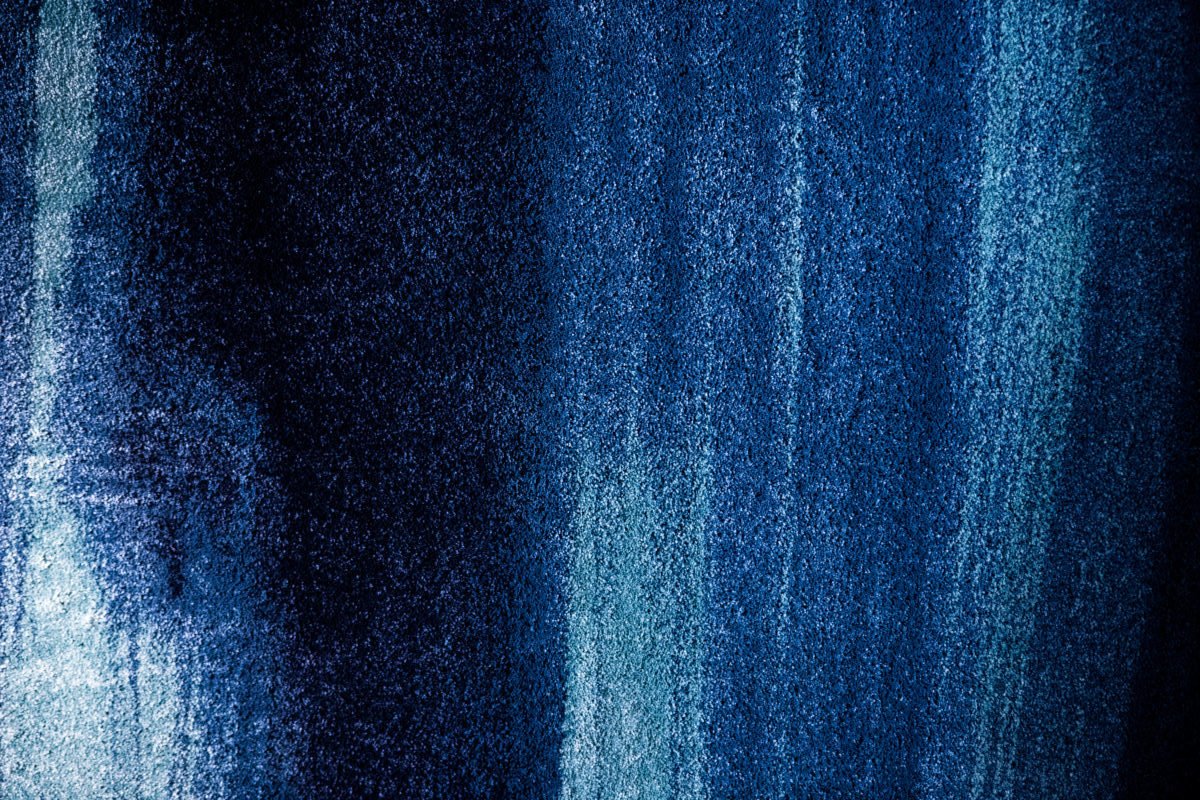La noche cayó, sin luces en el cuarto me di cuenta de que se había marchado. Ya no estaba. Sin decir nada desapareció. No sé si fue devorado por la cama y todos los sueños que dormían en la almohada. O si la oscuridad lo diluyó hasta la transparencia. No lo veía. No lo sentía. Desapareció. Y no había ni un solo rastro de él.
Cerré los ojos para intentar sentirlo, repetí su nombre tres veces en mi mente esperando que me escuchara y me dejé caer a la cama como si cayera a una caja sin fondo.
-¿Si existió?, me cuestiono.
Yo flotaba, lo sentía. Esa increíble levedad que mata. Porque sientes el espacio, el aire, la gravedad. Pero no te sientes a ti. Como si nada en tu cuerpo te perteneciera. Como si rápido muriera en tus manos todo aquello que creías ser, todo lo que querías, incluso él.
Y así sin más, una lágrima me salpicó. No supe qué tan mía era: Pudo ser de un extraño. Pudo venir del más allá. Pudo ser del ave muerta en el asfalto. Ni supe cuál dolor me la causó: si el amor intrincado, su ausencia o el desamparo. Si el espejo roto o mi rostro reflejado en mil pedazos. La lágrima rodó y no pude contenerla. Es demasiado tarde, ya roció mi cabello.
El principio del hundimiento. Ya sin ataduras. Ya sin nada que me conectara a él. Lo perdí en la noche. En esta oscuridad a la que me someto. A la que abrazo y a la que invoco para buscarlo. Mis ojos cerrados no volverán a abrirse hasta encontrarlo.