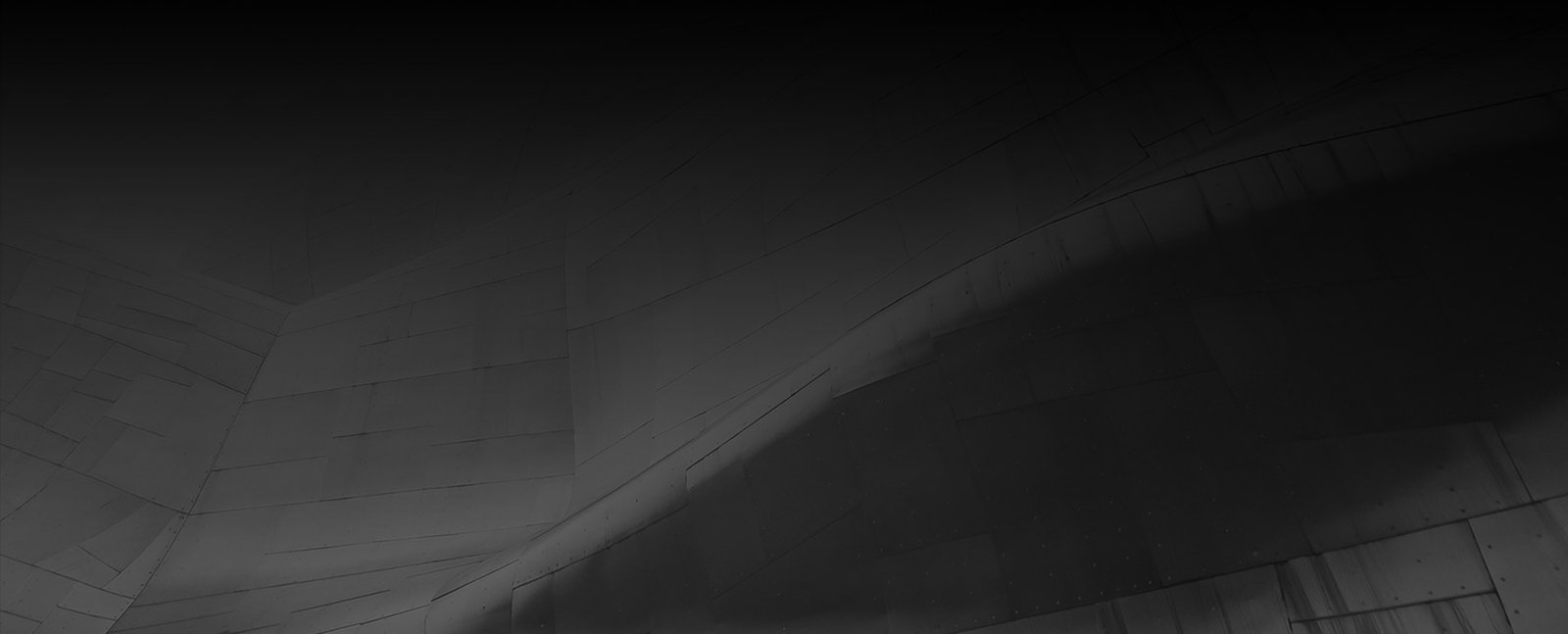Celebré el fin de mi doctorado, mi partida de Barcelona y mi treintena de años de un tirón y con tres viajes: uno a Mallorca, otro a Munich y el tercero de regreso y hasta nuca. Amaba el Mediterráneo, amaba a mi chico, amaba mi vida distendida de pantalones árabes y cabello disuelto, pero el Cuévano me hablaba al oído con el acento sensual de mi terruño y con la dulce melancolía de sus callejones y reencuentros. En España las cosas comenzaban a ir mal, mi permiso de residencia estaba por caducar y el hombre con quien ideé pasar el resto de mi vida no me dijo “quédate a mi lado”, en cambio, tomó butaca y hacino el culo expectante, casi ajeno a la historia que se me venía encima.
En cuatro años el Desértico y yo nos habíamos visto la suma de unas quince horas en total, poco más, poco menos. Tres veces en un París de repetitiva temática volátil: unas cuantas horas antes de que yo tomase un tren de regreso a donde no estaría él. La primera vez me recogió cruda y hecha una piltrafa de la estación Place Monge; la segunda vez lo esperaban para el Ramadán y tuvo que despedirse de mí tras el anden de Luxembourg mientras le tomaba una foto; la tercera, terminó vomitando en una estación aleatoria de metro rumbo a la Gare de Lyon y yo perdía mi tren. Salvo esas pocas horas, casi no habíamos sabido el uno de la otra. A veces él llamaba, a veces yo escribía. Él estaba bien, yo también; la vida era lo que esperábamos o mejor que eso, y ambos estábamos a gusto con la idea de que el amor era ese sentimiento agradecido y honesto que perdura más allá de la pasión.
Después de celebrar en la isla mayor con mi pandilla y mi chico, después de meter media vida en cajas absurdas, después hice una parada en Munich, donde estarían mi querida amiga de infancia y el Desértico, en carácter del mejor amigo que viene desde París para decir adiós.
En Munich los biergardens veraniegos nos acogieron con sus tarros rebosantes y sus frankfurts con col. Mi amiga, el Desértico y yo celebramos el reencuentro de tres viejos amigos que se saben las historias y las histerias, compramos tarros enormes y los rellenamos una y otra vez hasta perder la cordura. Perdimos la cordura, incluso hemos de haber perdido la locura, porque de lo que pasó ese fin de semana sólo puedo decir que una resaca monumental nos postró todo el domingo sobre la cama a los tres, unos encima de otros en una orgía asexual, en la que el único placer posible era el instante en que la náusea se ahuyentaba con el vaivén de la digestión.
Ese fin de semana el Desértico y yo nos dijimos toda la verdad franca y obvia sobre lo que siempre habíamos sentido el uno por la otra y al revés, pero después de que hubo pasado la deslocura y la descordura, ninguno de los dos tuvo las agallas para asimilarlo, porque lo que nos dijimos fue dicho más allá de las palabras y con abierta brutalidad. Nos quedamos perplejos y confusos. Entonces no quise comprender que para lo que sentíamos cualquier calificativo era un artificio. Lo que había entre nosotros se había cavado con la fuerza de una yunta pesada y el surco que había dejado sólo estaba esperando una oportunidad para florecer.
Esa misma tarde él partió de regreso a París y desde la puerta del tren me dijo adiós, de adiós adiós, del que se dice una última vez. Me quedé un día más en Munich sin él. Ese día no me apeteció salir por la ciudad, ni visitar ningún museo. Me quedé junto a la ventana del piso de mi amiga a sentir el sol calentando mis pies sobre la alfombra. Pensé en todo lo que estaba a punto de dejar y por primera vez desde hacía más de una decena de años, sentí que no volvería a ver al Desértico y me entristecí mucho, mucho, más de lo que hubiera esperado. Ahí me agarró una tristeza que arrastré hasta Barcelona, donde tomaría mi avión de regreso y sin vuelta atrás.
Un año después el Desértico dejaría París para ir a buscarme de una vez por todas.