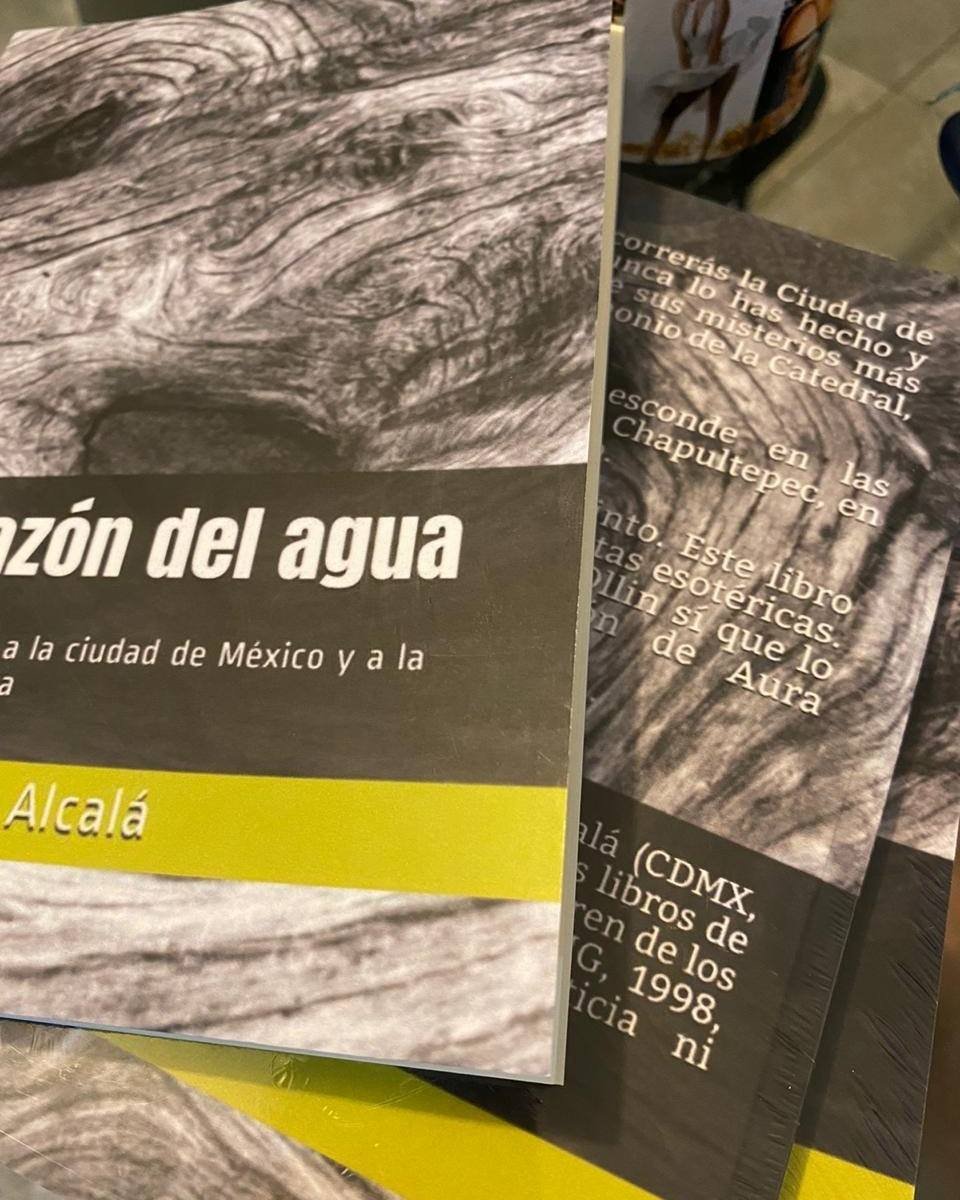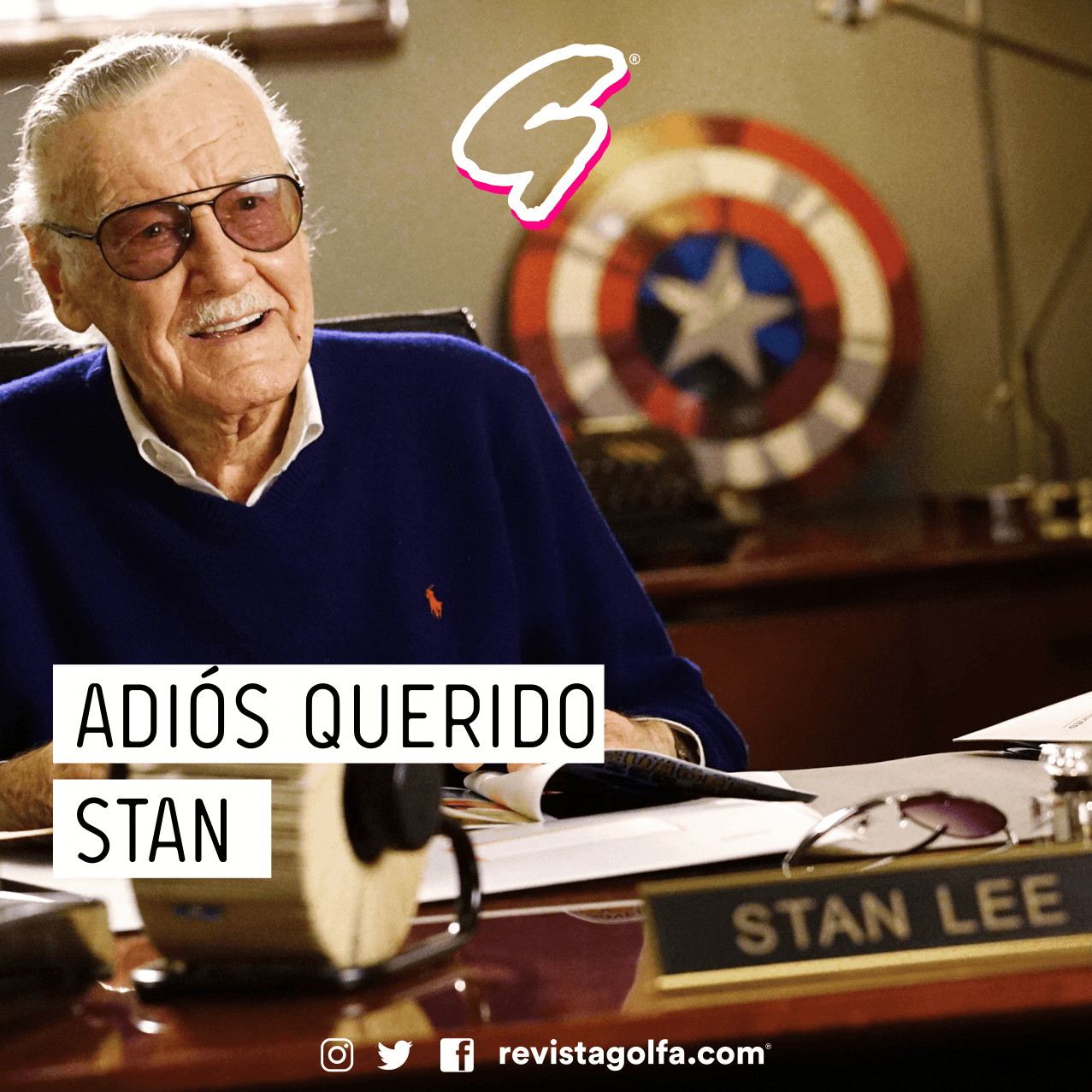Llamó desde el Desierto y su voz irradiaba todo el sol de su región por el auricular. Ni siquiera recuerdo claramente cómo me enteré de que había regresado de Francia, sólo sé que estaba feliz. ¿Quién lo hubiera pensado?, el Desértico estaba aquí, ¡por fin! Me anunciaba su llegada al Cuévano, le quedaba de paso entre el agitado itinerario que le marcaba su agenda. Se trataba de una visita inofensiva y casual, como si los dos fuéramos dos viejos amigos, nada más.
El Cuévano había conocido una versión de nosotros jovencísimos, antes de los veinte, cuando nos enredábamos de abrazos con limpísima inocencia, antes de que la urticaria de la pasión nos jugara con el destiempo. Lustros después, con toda la treintena de años puesta, la maldición de la disincronía nos había sacado espinas que asomaban por los hombros y los codos, así que nos abrazábamos siempre intensamente, pero evitando ciertas contorciones, por favor.
Cuando lo recogí en plena plaza de la Paz venía de corbata y bajo el brazo cargaba un porta trajes businessman. Me reí de su formalidad y él se molestó un poco conmigo, pero de todas maneras me agazapó con cariño y luego aceptó cuando le regalé una blusa de manta, comprada de paso y con mucha prisa en un mercadillo de pulgas, antes de llevarlo a un bar.
Él había domado su insolencia y alboroto a base de rutinas de hombre ocupado, y mi neurosis e intransigencia se habían vacunado de bohemia trasnochada. Nuestros extremos se habían estrechado y la punta con la que nos pinchábamos se había suavizado; no obstante, también ambos nos habíamos adormecido bajo el candor de amores buenos y cuidadosos, y ninguno de los dos tenía ganas de jugar ya. Habíamos llegado hasta los treinta con un puñado de pequeños éxitos que atesorábamos celosamente, entre ellos, la satisfacción de una relación sana y duradera que, bien sabíamos, no valía la pena arriesgar.
Y todo hubiera seguido así, de no ser porque entre los dos siempre ha habido una gravedad infranqueable que nos pone la verdad sobre la lengua sin pudor ni afeites, nos sabotea el ego haciéndonos decir en voz alta esas cosas que no nos diríamos ni a nosotros mismos. Entonces lo supimos: ninguno de los dos era feliz. Esa verdad nos agarró la garganta adormecida por el alcohol y, venida de un viejo naufragio, emergió la pregunta, «¿por qué no, tú y yo?», otra vez. Y la cuestión se quedó ahí, sobre la mesa de café de mi casa, amontonada entre vicios y tapas a medio comer.
El Desértico se fue sin pedirme ninguna respuesta definitiva, al fin y al cabo, era una pregunta que no se podía (debía) responder. Sin embargo, ese «por qué» se quedó enganchado al final de la primavera y pasó un verano completo pululando dentro de mi cabeza. Fui a Barcelona y, por primera vez en mi vida, la odié… El pinchazo que me dejó ese «por qué» ardía más que las promesas de amor sordas que quería escuchar de mi novio y que se escabullían entre su trabajo y su incapacidad de decirdirse bien.
Luego, al final del verano pasaron dos cosas: el Desértico dejó a su marroquí y yo a mi novio de ultramar. Y los dos quisimos pensar que nuestro encuentro y el fin de nuestras respectivas relaciones nada tenían que ver, aunque era claro que una pregunta escapada de la ebriedad había sido la primera chispa del fuego que recién nos dejaba el presente hecho cenizas.
Con el otoño volvió el Desértico, el viento lo hizo rodar hasta mí sin que él tuviera verdadera voluntad de hacerlo, lo hizo quizás por craso cansancio o pura curiosidad. El daño estaba hecho. Los dos estábamos derrotados y doloridos, nos habíamos convertido en verdugos de aquello que fue lo mejor que habíamos tenido en nuestras vidas. Así que no nos quedaba nada más que lamernos las heridas mutuamente. Por eso, él me abrazó sin el artefacto de la predicción o el sopeso de las emociones, me abrazó pensando que, de todas formas, eso era lo mejor que le quedaba ya. Y yo me dejé abrazar como quien cierra los ojos antes de lanzarse al precipicio. Renunciamos a los escrúpulos, a las deliberaciones, a los cálculos.
El Desértico venía intermitentemente a mí desde su Desierto hasta el Cuévano, pasamos el otoño yendo de fiesta con los amigos y embriagándonos hasta el amanecer. No tenía sentido, ni nos importaba el ‘demasiado pronto’, así que nos encontraron obscenos en los rincones de los bares, caminamos impertinentes tomados de la mano por las calles y nos tirábamos en bancas públicas embonados de la cabeza a los pies. Si ya no teníamos nada, podíamos hacer todo, masticarnos los límites en los besos, dejar de sopesar el vértigo de dejarse hundir el uno en la otra. Fuimos egoístas y egocéntricos como bien sabíamos serlo. Yo me dejé diluir en él sin que me importara la disolución de mi voluntad, y él se dejó fundir en mi regazo a pesar de la asfixia. Nos volvimos locos, en el estado mental perfecto para dejarnos amar de una buena vez.