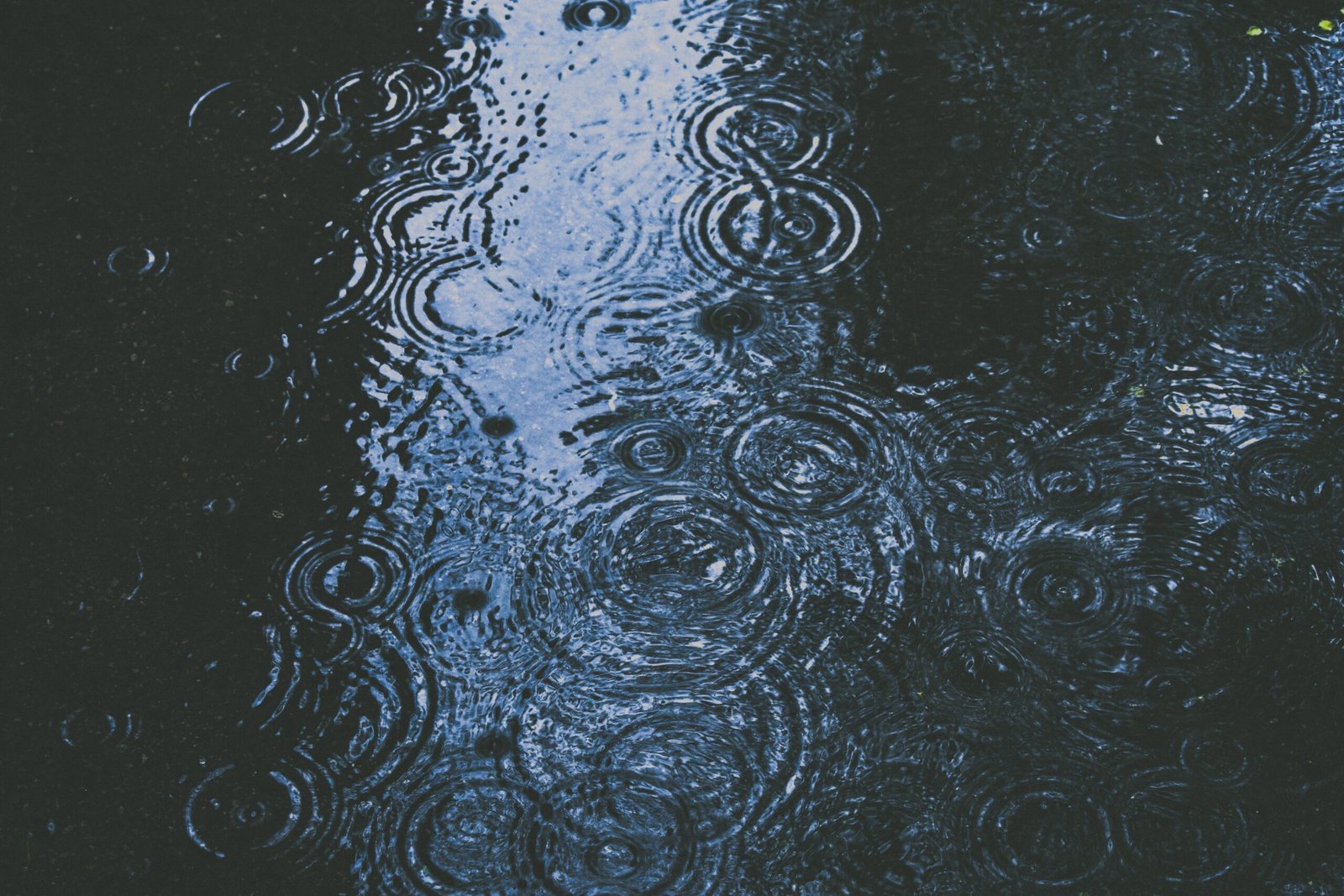Conducir en motocicleta por las calles de las Vegas era una experiencia de otro mundo; Elliot había llegado a la ciudad hacía poco tiempo, buscando suerte, y en ese momento se sentía más aliviado que ayer. Tenía ganas de conducir por toda la ciudad y gritar con todas sus fuerzas, pero se limitaba a sonreír bajo el casco que usaba, sabiendo que podía ver a los demás a través del visor y nadie notaba su sonrisa, ni conocía la razón de ella.
La Kawasaki ZX 7R se detuvo en la intersección de la calle Arville y de la Avenida Twain; era notorio el cambio entre los departamentos del norte y los del sur, los primeros estaban pintados con colores claros y visiblemente cuidados, mientras que los segundos eran incluso más pequeños y estaban pintados de color arena, muy poco feliz para su gusto. Lo bueno, por ese lado, era que estaba cercano a distintos puntos de interés y no pagaba tanto como las personas que estaban en los apartamentos blancos. Había tenido suerte.
Consideraba su situación financiera como temporalmente buena, puesto que el viaje a la ciudad y la asociación con Chris le habían mermado un poco los recursos económicos, pero podía gozar de un nuevo lugar para entrenar dentro de poco. Además, había pagado tres meses de renta por anticipo, siendo ese el tiempo en el cual esperaba ver resultados de su nuevo negocio. El local, apenas de un tamaño justo, estaba siendo modificado para su uso; anteriormente, le había comentado el dueño, ahí estaba un estudio de jazz y puntas. La joven que impartía las clases desapareció y decidieron cerrar el local durante uno o dos meses; después, para Día de Acción de Gracias, el cuerpo de la joven había aparecido en el Country Club de Las Vegas.
—Es gente con dinero, la que está ahí— decía el dueño —. Era obvio que no iban a obtener nada de resultados. A la pobre joven la dejaron amarrada a un árbol. Dicen que la habían torturado demasiado y que dejarla morir fue un acto de piedad.
—¿Ya había pasado antes?
—Señor— el dueño hizo un ademán con la mano —, en esta ciudad es más común encontrar un cadáver que encontrar un mendigo. Por algo se llama la Ciudad del Pecado. Se mueve mucho dinero, no sé qué le ven ustedes, los extranjeros, a este lugar.
Estaba repasando esa palabra en su mente, “extranjero”, cuando abrió la ventana que daba a la calle Twain; hacía demasiado calor, aunque probablemente era su naturaleza la que demandaba un cambio en el ambiente; venía, por supuesto, de una ciudad de clima más frío que el que estaba experimentando en el momento y, aunque hubiera viajado por otros lugares de clima cálido, sentía que era demasiado. Le faltaba aclimatarse; cuando hacía ejercicio le costaba un poco terminar la rutina, pero era comprensible. Se llevó la mano a la cabeza y se tumbó en el sillón. Tenía fortuna de que rentaran departamentos amueblados, pero con ese clima hubiera preferido estar en el piso.
No supo, en realidad, a qué hora cayó dormido. Despertó en medio de la noche para encontrar que la calle estaba en silencio. Se escuchaban los automóviles que pasaban de un lado a otro, pero era un ruido común, teniendo tales calles justo afuera; se levantó del sillón y justo cuando iba a cerrar la ventana observó, al otro lado de la calle, cómo una pareja discutía. El hombre tomó de las muñecas a la joven, aventándola contra la barda de los departamentos en esa acera, pero nadie salió; le enfadaba de sobremanera ver que un hombre le faltara el respeto a una mujer, y más de esa forma. Además, estaba el hecho de que nadie hiciera nada.
—¡Hey, tú, déjala en paz!— gritó Elliot desde la ventana, corriendo hacia la puerta y saliendo a la calle.
No le sorprendió que en ese momento el chico echara a correr, dejando a la joven en el suelo, a quien el cabello le cubría el rostro. Elliot cruzó la calle casi sin fijarse que pasaran automóviles o no, corriendo con la suerte de no ser golpeado por alguno, y se puso en cuclillas para ayudar a la joven.
—Descuida, estás bien. ¿Quién era ése, tu novio? ¿Por qué te ha dejado así?— preguntó Elliot mientras la ayudaba a incorporarse, tomándola de ambas manos.
—…—la joven lo miró con extrañeza y negó con la cabeza —no, no, no es mi novio. Es un chico con el que trabajo y me ha querido acompañar. He sido una tonta— comentó, soltando las manos de Elliot y acomodándose el cabello.
—Pues es un gran idiota, entonces— dijo Elliot, llevándose ambas manos a la cintura y tomando aire profundamente —. Soy Elliot Kliesen, por cierto, mucho gusto— extendió la mano derecha hacia la joven, quien sonrió en respuesta.
—Jacqueline. Muchas gracias por ayudarme.