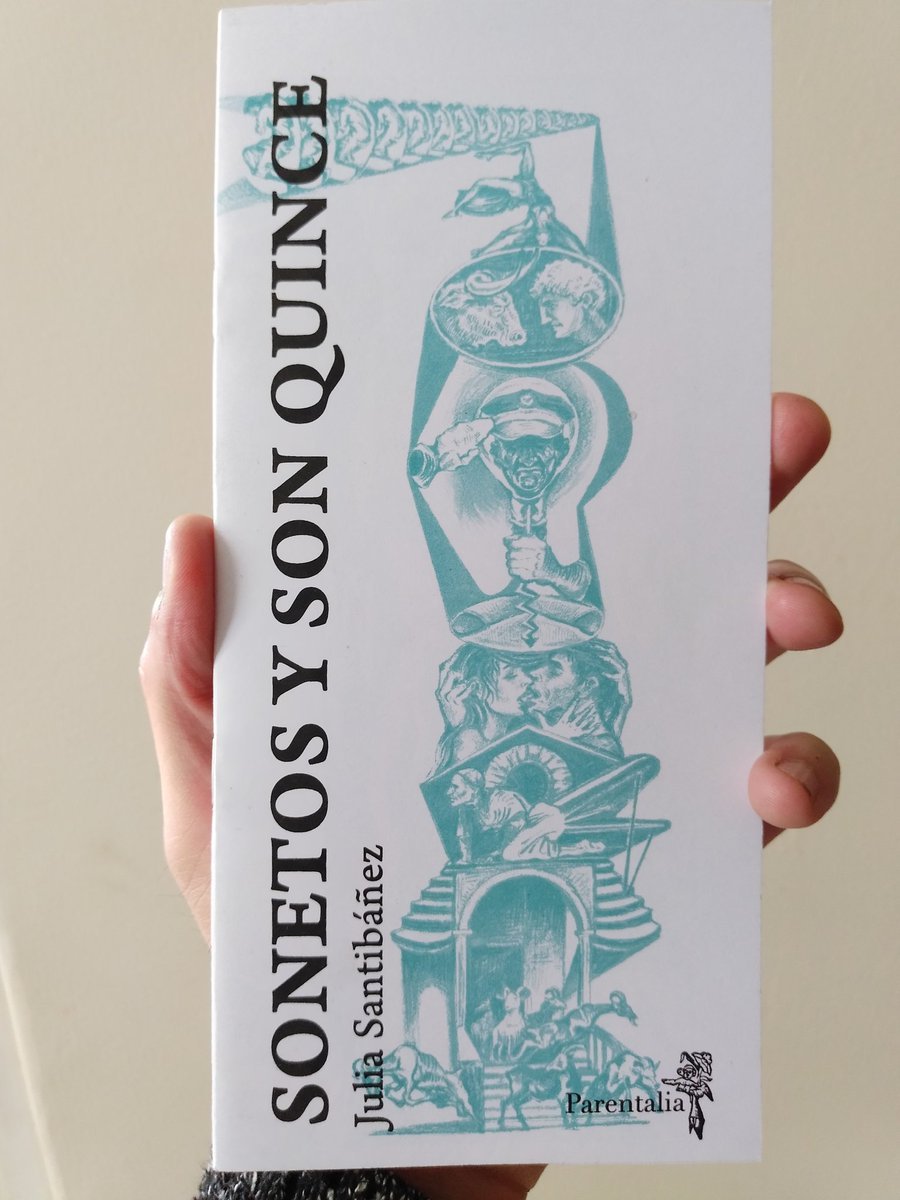La noche es demasiado larga. El viento sopla y pega en las ventanas de mi casa como si alguien se encontrara tratando de llamar mi atención; susurrando y dando pequeños golpecitos con las yemas de sus dedos. La lluvia se precipita por toda la ciudad, sin que pueda yo saber si se trata de un chubasco o de una simple llovizna. Las gotas caen sobre el techo y taladran mi cabeza.
La casa donde habito se encuentra en el centro de la ciudad. Es Un edificio con base de adobe y con los clásicos arreglos de mediados de los años setenta. El color azul deslavado de la fachada hace que no se pueda distinguir el término del cielo y principio del número 13 de la Calle Álvaro Obregón.
La encontré en un anuncio de Facebook. “Hermosa casa en calle Álvaro Obregón. $3,500 por mes. Semi amueblada. Zona Centro”. Era demasiado bueno para ser verdad, así que llamé y me contestó una voz ríspida de mujer.
Me citaron a las tres de la tarde del día siguiente. A pesar de que el centro de la ciudad siempre fue uno de los barrios más peligrosos, era de los más cotizados para adultos jóvenes y solteros. No me sorprendí al econtrar semejante ganga. Tengo mucha suerte.
-Señora Urrabarrena- Me dijo la mujer al abrir la puerta de la finca. No sabía que contestar a tan extraño saludo y me precipité con una sonrisa nerviosa al interior.
La casa tenía 2 baños, uno en el cuarto de servicio y otro justo afuera de la habitación principal. Hay agua hasta las 3 de la tarde. A esa hora deja de caer.
-Algo tenía que tener- pensé.
El salón y el comedor tenían dos viejos candiles de latón que colgaban y se balanceaban en el techo cada que abríamos la puerta principal. La habitación principal tenía una vieja cama y un ropero de cuatro patas rematado en la parte superior con flores como guirnaldas y una carita seráfica que soplaba.
Renté la casa y me mudé al día siguiente.
Adaptarme fue sencillo. Los muebles, las paredes y yo congeniamos desde el primer día. Como era de esperarse, la compañía de internet tardó más de quince días en instalarme la pobre conexión con la que vivo. Lo nuevo y lo viejo se mezclaban en un mismo espacio. Sin armonía pero con mucha distinción.
Sí, había platos que no recordaba haber puesto sobre la mesa. Sí, se escuchaban crujidos y ruidos nocturnos, pero nunca dudé de su origen. La casa era muy vieja y tenía detalles en madera de pino. Alguna vez el ángel del ropero me sonrió, sin yo estar seguro si fue un efecto causado contraluz o qué. Cosas sencillas que suceden en todas las casas.
Prendí mi laptop y me dispuse a organizar mi día. Había comenzado a llover. No había ningún ruido más que el de las gotas de agua golpeando por encima de mi. El ventanal amortiguaba los ventarrones. Una noche cualquiera de otoño.
Casi llegada la media noche me dispuse a dormir. Salí al baño. Los candiles se balanceaban con violencia. La luz del cuarto de servicio estaba prendida.
-Seguramente olvidé apagarla -me dije.
Me apresuré a cruzar el oscuro pasillo para hacerlo. Siendo sincero, nunca he temido o creído en seres paranormales. La gente muere todos los días. Sólo los huesos quedan. Se extinguen las voces y las miradas se agotan. Triste, pero real.
Regresé y esperé sentado a que los viejos candiles de latón dejarán de bailar. Me senté en el sillón azul y no me he levantado desde entonces. La lluvia no cesa, la noche no termina. El sol no aparece. Necesito un café.