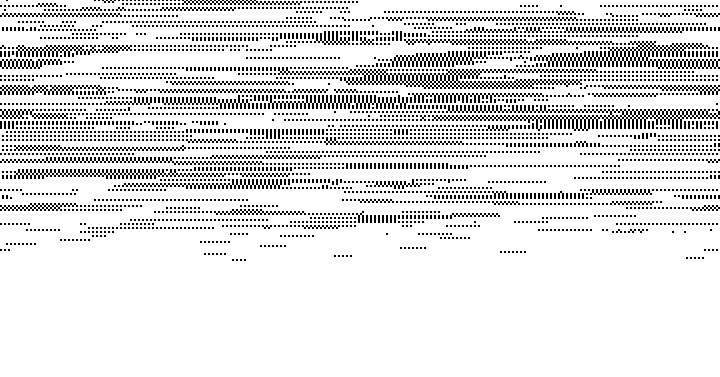Hay etapas en la vida que se recuerdan con mayor intensidad, que son más entrañables, como esos bellos años cuando todo parecía más simple, cuando no se veían tantas barreras al frente y nos comíamos al mundo en cada juego, que eran cosas serias por supuesto, pero sin llevar a cuestas todo lo que nos rodeaba como si fuera una mochila demasiado grande.
Cuando somos niños, aunque las cosas se ven inmensas, desproporcionadas casi, no dan tanto miedo, son simplemente un elemento más de ese mundo que nos pertenece, del cual nos apropiamos como pulpos, conquistando cada rincón, sin importar que lo tengamos en frente o no, porque son pocas las cosas que nos frenan.
Y es que pareciera que para tener una imaginación infinita bien mezclada con una sana dosis de ambición y sueños lo bastante grandes como para no perderlos de vista, como bien decía Faulkner, es requisito indispensable contar con una estatura no mayor al metro veinte.
Todo lo anterior queda bastante bien en un frasco pequeño, con la fresca y colorida etiqueta de infancia, sin sellos hexagonales en negro advirtiendo de roles, miedos o complejos que pudieran convertir el contenido de ese envase en algo muy poco saludable, gris y limitado, puesto que aún no llegan algunos seres nefastos a verterlo ahí, intencionalmente o no.
Entonces, siendo niños, podemos ser lo que queramos, podemos ser tan grandes e ir tan lejos como nos lleve la imaginación, podemos hacer prácticamente cualquier cosa, con o sin permiso de esos seres llamados adultos, que nos vigilan y nos cuidan, muchas veces con sonrisas condescendientes.
Es así como conseguimos vivir un sinfín de aventuras entre la sala y la recámara, saltando entre cocodrilos y bichos de otros mundos gracias a islas de cojines mientras somos perseguidos por aborígenes, extraterrestres o monstruos de goma a quienes les encanta degustar niños intrépidos que no se quedan ante el televisor o la tableta, que salen librados cuando se escucha el grito de guerra materno “¡A comer!”.
Después salimos a parques y baldíos en busca de objetos perdidos, superando a los más grandes y famosos exploradores, con nuestros mapas únicos de papel avejentado con una mezcla de café y señas en tinta china, acompañados de nuestro equipo de investigadores, con toda la pandilla de vecinos de la misma calle, sin dejar atrás, jamás, a nuestro fiel defensor: ese perro bajito pero valiente y ladrador.
Otros días sacamos capas y antifaces para salvar al mundo de los villanos que tienen caras de vegetales, como el gruñón tendero de la esquina, ya sea que ataquemos con espadas o superpoderes, volando y saltando, montando bicicletas con ruedas entrenadoras o deslizándonos sobre patines de línea, hasta que finalmente conseguimos ganar nuestras batallas, porque no paramos antes, no nos rendimos, ni siquiera cuando se nos acaba la luz del día.
Desde tiempos ancestrales, hay ocasiones en que llevamos túnicas y varitas mágicas, con nuestras libretas de hechizos y los corazones repletos de secretos, para atravesar portales a otros reinos, invisibles para los adultos y evidentes para nosotros, que pueden estar ocultos en los troncos de árboles, en viejos roperos o a la vuelta d una esquina, si sabes dónde mirar.
Cuando se necesita, somos el mejor apoyo de James Bond, como espías consumados, agentes que no le temen a nada y pueden escalar las cercas más altas, resolviendo todo con nuestras herramientas de última tecnología o con algún simple clip si es necesario, pasando desapercibidos o saltando de vehículos en movimiento, aun cuando se nos pelen las rodillas.
Y a veces tenemos profesiones muy variadas, como los adultos, que pueden ser comunes o no, porque siendo niños somos grandes, así lo afirmamos, quizás por algún errorcillo en la conjugación que apenas vamos aprendiendo, quizás porque es ésa la verdad, pero solemos decir con convicción “cuando era grande”.
Lo decíamos y eso éramos: cocineros tan diestros que el lodo se volvía un manjar; policías que atrapaban ladrones de dulces y reprendían a los bravucones; bomberos que rescataban zorros cuando eran atacados por niños con cuernos; dibujantes magistrales de nuestras películas favoritas; maestros de casi cualquier materia, incluidas aquellas que no estaban en el núcleo básico de las escuelas.
Estando en nuestros pequeños empaques de la infancia éramos lo que queríamos, sin etiquetas extras, sin obstáculos, sin miedos, sin roles, sin expectativas ajenas… sencillamente éramos, grandes, inmensos, incontenibles incluso porque ese envase de poco más de un metro era adaptable y expandible tanto como nosotros quisiéramos.
Ya éramos, pero también queríamos ser en nuestros futuros frascos de adultez, pasando de princesas, reyes, superhéroes, genios, brujas y cazafantasmas a médicos, arquitectos, profesores, artistas, científicos o deportistas.
Cuando era niña ya era muchas personas distintas, cada día una versión de mí misma según el humor, el lugar, los compañeros o hasta el clima, sin que me importara mucho el que alguien me dijera “eso no, porque es de niños”, porque yo no quería ser siempre una princesa ni la mujer maravilla o la power ranger rosa, porque no tenía esa mochila pesada ni mi frasco lleno de etiquetas, roles y colores que no eran míos.
Yo quería ser Indiana Jones, con todo y mi miedo a las serpientes, con mis mapas de lugares perdidos que sólo yo podría encontrar, hechos en cada trozo de papel a mi alcance, descubriendo tesoros de valor incalculable, dando cátedras de historia y recorriendo el mundo entero.
Yo quería escribir libros sobre aventuras increíbles, historias de sueños y lugares extraordinarios como las que tanto me gustaban, donde personas comunes podían ser más, siempre más, haciendo lo que quisieran, encontrando esos espacios que los llenaran de asombro, conviviendo con todos esos amigos imaginarios que nunca los abandonaron.
Quería ser y era, cada vez que jugaba haciendo míos esos mundos, soñando mientras encontraba los secretos de las nubes y competía en carreras contra la luna, riendo, expandiendo mi frasquito que entonces poseía todas las propiedades mecánicas de un material.
Ahora pienso en ese tiempo en que fui grande y era lo que yo quisiera. ¿Tú también lo piensas? Si es así, si notas que tu envase ha perdido algunas propiedades o que su interior no se ve porque la superficie está tapizada con estampados y recortes de otros, tal vez sea el momento de arrancarlos y empezar a vaciar lo que no nos pertenece realmente.
Pregúntate si quieres ser lo que fuiste cuando eras grande, cuando eras niño.
Coco Márquez vive en Guanajuato. Realizó estudios en comunicación, gastronomía y artes. Escritora, profesora y ávida lectora. Viajera y paseante. Amante de la historia, los misterios de la memoria, la magia y las largas conversaciones.